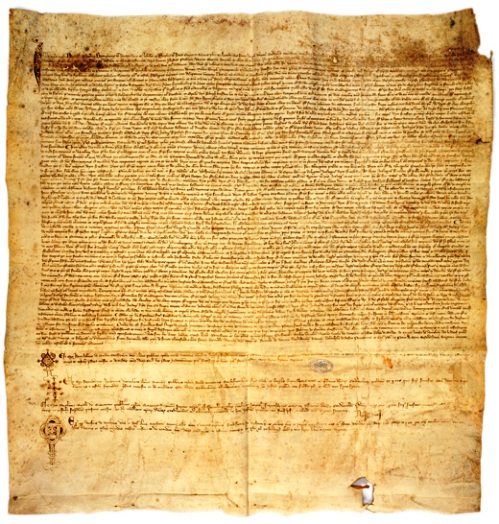Es saludable ver que la narrativa medieval ocupa espacios hasta ahora relativamente reservados a la literatura en general, como son los relatos. Pues un relato es lo que son las potentes sesenta y ocho páginas que componen
Ojos azules, que como siempre en
Arturo Pérez-Reverte,
consigue transportar al lector al mundo y la época de su elección, en este caso el choque entre aztecas y conquistadores españoles, que tiñó de sangre el Nuevo Mundo. Es singular y original, y me pregunto si el autor imaginó la narración tal y como se ha publicado, o bien si constituía el germen de un proyecto más extenso. Bienvenido sea, en cualquier caso. Le tengo afecto a Pérez-Reverte, como a
Matilde Asensi o los demás autores españoles que han logrado cruzar las fronteras de la traducción, pues abren un camino de normalización: el público castellano tiene derecho a poder elegir entre John Grisham o Carlos Ruiz Zafón, igual que puede escoger entre Miguel Delibes y Marguerite Duras. Quizá sea mi corazón fácil, pero me emociona ver la página web de Pérez-Reverte
en inglés. Hace diez años, hubiera sido impensable.
También vale la pena señalar que se trata de una de las primeras incursiones de Arturo Pérez-Reverte fuera de su sello editorial de costumbre, Alfaguara, del Grupo PRISA, pues
Ojos azules se ha publicado en Seix Barral, que pertenece al Grupo Planeta. Resulta entretenido seguir los vaivenes editoriales de los escritores: es como observar un baile que empieza en el siglo XIX, medidos los pasos y educadas las reverencias -estoy pensando en la escena de alguna
adaptación fílmica reciente de Jane Austen- y termina en una suerte de
rave pagana poblada de vampiros seductores (tan de moda ahora gracias al crepúsculo de
Stephenie Meyer), hombres lobo, arpías con corazón de melocotón, hadas de lengua viperina y gigantes desganados, enanos ridículos y bufones callados, y algún que otro sapo con ínfulas de príncipe. La vida editorial desata mi sentido paródico, lo confieso, y amo este mundo deforme a mi pesar.
Pero volvamos al hilo inicial: los relatos son uno de los géneros más menospreciados de la literatura, y siempre me ha asombrado que haya quién aún sostenga que Chéjov, Borges o Dahl son autores menores. Desde el guiño del
microrrelato a la Monterroso, hasta un "
Hills like White Elephants", el cuento puede dejar un sabor en los labios tan agridulce y a la vez retorcido como veinticinco páginas de Proust. Sin embargo, creo que el mito del cuento (valga la redundancia) es esa manida frase que aduce lo siguiente: ante la falta de tiempo de la vida moderna, la lectura se hace píldora, y el relato le gana la mano a la
novela-río. Pero sucede que las novelas más vendidas y, cabe creer, leídas de los últimos años desmienten tajantemente esa afirmación:
La catedral del mar, La sombra del viento, Los hombres que no amaban a las mujeres, El fuego, y la propia saga
Crepúsculo, son todos volúmenes que superan ampliamente las trescientas páginas. El lector moderno, quizá harto de tanta información segregada, cortada y digerida, necesita hundir las fauces en una construcción literaria que a su vez le devore, masticando su vida cotidiana y llevándole de la mano hacia un Paraíso sin horarios, informes, llamadas ni SMS. Para eso no hay nada mejor que las páginas prometedoras de un libro largo, largo como el día y la noche.
Creo que una buena explicación de esa paradoja es que el cuento quiere tiempo para saborear verdaderamente sus pocas y bien seleccionadas palabras: ¿o es que no son necesarios un par de días para dejar de sonreír al pensar en el archifamoso "
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí" ?